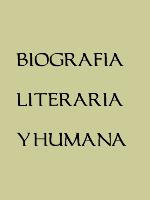Freud
dice en uno de sus ensayos: "Si una biografía pretende
penetrar hasta lo más hondo de la vida psíquica
del héroe, no puede pasar en silencio —como casi
siempre ocurre, por discreción o por mojigatería—
las características sexuales del biografiado"1. Esto,
que es siempre verdad, alcanza un valor máximo en ciertos
casos como en el de Amiel. Yo recuerdo que cuando leía,
de mozo, la edición primera del Diario, sentía,
por instinto, la necesidad de la explicación biológica,
que faltaba a aquella vida casta y casi santa, de varón
atormentado. Tengo también por cierto que esta misma impresión,
apenas apoyada en raras frases alusivas, que el celo de sus primeros
editores dejó escapar en el expurgo de las 16 000 páginas
de la vasta autobiografía, constituyó siempre una
buena parte del incentivo apasionado que despertaba esta lectura
en miles y miles de hombres y de mujeres. La ulterior publicación
de los fragmentos inéditos del Diario ha colmado, con creces,
la sospecha. Hoy podemos afirmar que la tragedia íntima
de Amiel, tragedia de la que surgió su obra perenne, es
una desarmonía entre su instinto sexual y la realización
de este instinto, desarmonía engendrada, como la de tantos
hombres, en parte por condiciones nativas de su organismo y en
parte por imposiciones del medio en que se vio obligado a vivir.
Los progresos de la psicopatología moderna —sobre
todo la divulgación de las ideas freudianas—, coincidiendo
con el conocimiento detallado del Diario de Amiel, en su aspecto
autobiográfico (las primeras ediciones eran, ya lo hemos
dicho, una recopilación literaria y filosófica,
más que el documento de una vida), dieron lugar a multitud
de estudios médicos y psicológicos sobre la personalidad
normal y patológica del pensador suizo. Remitimos al lector
interesado en este aspecto del tema a la tesis de Medioni2 y,
sobre todo, al copioso volumen, no propiamente médico,
pero colmado de datos y sugestiones psicológicas, de Bopp.
Nosotros no tocaremos nada de esto más que de pasada. Creemos,
como el mismo Medioni, que es pueril querer hacer de Amiel un
enfermo. Amiel fue un hombre, fisiológicamente, normal,
y, socialmente, vulgar; y a esto se debe precisamente —repitámoslo—
el interés que despierta su vida. Se me dirá que
no puede llamarse vulgar a quien poseía la sensibilidad,
la cultura y la capacidad meditativa que acredita su Journal intime.
Pero la medida del valor social de un hombre la da la eficacia
de su propia vida y de su acción profesional y no los documentos
de ultratumba; y en este sentido, todos están de acuerdo
en que la existencia de Amiel fue la mediocridad. Por no citar
más que un .solo testimonio, recordaremos aquí el
tantas veces comentado
De Scherer, el gran critico amigo intimo de Amiel, que, al recibir,
a poco de muerto éste, la visita de Bouvier, portador del
manuscrito del Diario, para que lo leyera y para que patrocinara
su publicación, exclamó: "Recoja esos papeles
y lléveselos, joven. He conocido a Amiel. He leído
sus obras. No acertó nunca. Dejemos a su memoria dormir
en paz"4. El diagnóstico —pedante, como de critico
de oficio— era autorizado e inapelable. Y, sin embargo,
este hombre vulgar —no hay por qué rectificar el
epitafio— había vivido. en secreto, una existencia
apasionada, esmaltada de momentos felices de creación,
alguna vez geniales: como seguramente le ocurre a multitud de
otros ciudadanos del montón, del más informe montón,
que no escribieron nunca su autobiografía, porque no pudieron,
porque no quisieron o porque no sabían escribir.
Tampoco vamos a renovar aquí la vieja cuestión,
nunca aclarada, de dónde acaba el terreno firme de la normalidad
y dónde empieza el campo cenagoso y arbitrario de lo patológico.
Nadie lo sabe; y menos en psicopatía, como puede comprobarse
en los informes de los peritos en psiquiatría cada vez
que un hombre cualquiera comete una acción antisocial o
que se lo parece a los demás. Lo cierto es que los hombres
más normales pueden ejecutar hechos, aislados o continuados,
inspirados por una anormalidad irresponsable; como los locos de
atar tienen con frecuencia plena y normal conciencia y, por tanto,
responsabilidad absoluta de su proceder. En el fondo, el que el
balance de nuestra actividad sea o no sensato depende de que el
medio en que nos movamos nos sea favorable o adverso. Los psicólogos
y psiquíatras están de acuerdo —lo cual, por
lo demás, es una perogrullada— en que ese acomodo
o ese roce con el medio está, en gran parte, ligado a la
fácil o difícil satisfacción de los dos instintos
primarios, el de la conservación y el de la reproducción.
Este último —que en la especie humana se complica
y dignifica tanto— es el que más nos interesa; el
que interesa también con pasión, en ocasiones excesiva,
a los biólogos y artistas actuales; porque se infiltra
en los estratos más delicados y profundos del alma; y,
como actividad que es de lujo, y no de primera necesidad, afecta
más honradamente a las criaturas superiores, a las que
se han liberado, hasta cierto punto, de la servidumbre del instinto
de la conservación.
Amiel, hombre de jerarquía superior, dentro de su vulgaridad,
sufrió la esclavitud de una frecuente desarmonía
sexual, la timidez. Sería, desde luego fácil demostrar
en su espíritu abierto de par en par por él mismo,
como ningún psicoanalista lo hubiera logrado, rasgos de
una determinada constitución mental, deformada o excesiva.
La suya era evidentemente propensa al autoanálisis, a la
introversión y a la melancolía. Como la de tantos
otros hombres. Pero hubiera sido feliz, con tal mentalidad, de
no haberse interpuesto, entre ella y el medio, el instinto trastornado
por la timidez. Toda su vida desde que escribió el Incipit
Vita Nova de su conciencia hasta que murió, a los sesenta
años, con la terrible lucidez de los cardíacos,
podría definirse como un viaje doloroso, inacabable y sin
objeto, en torno de su sexo. Y su ejemplo debe aprovechar a los
demás para liberarse del suplicio increíble, reservado
a la especie humana, de que el instinto más noble, el que
nos da la facultad divina de crear seres nuevos, se convierta
en un tirano insoportable, que turba nuestra vigilia y nuestro
sueño y extravía y deforma desde las más
menudas hasta las más excelsas de nuestras actividades.
Sólo esta lección serviría para dar por bien
empleado el sacrificio y el esfuerzo titánico que supone
la redacción interminable del Diario íntimo. Amiel,
fue, en efecto, un hombre frustrado por el cáncer de la
timidez, una de las plagas que ha arrojado fuera de la normalidad
social a mayor número de varones bien dotados; nunca mujeres,
entre las que el morbo es desconocido; y por razones muy profundas,
a que luego aludiremos. Me atrevo a decir que, por lo menos, la
mitad de los hombres han visto algunas épocas de su vida
turbadas por este mal; y que en una cuarta parte de ellos, la
persistencia crónica del sentimiento de incapacidad es
la causa recóndita de fracasos, extravagancias y tragedias
en apariencia Inexplicados. Enfermedad singularmente dañina,
porque el que la padece la lleva oculta casi siempre, bajo una
máscara de normalidad, afanosamente fingida, que dificulta
su diagnóstico y su remedio. El tímido pasa a nuestro
lado, con frecuencia, sereno; y, a veces, fingiendo un ímpetu
sobrante: porque aquí, en el terreno sexual, en mayor medida
aún que en ninguna otra actividad humana, se compensa la
flojedad auténtica con el exhibicionismo. Ignora el tímido
que muchos, muchos de los que le ven pasar con indiferencia o
con envidia, padecen su misma preocupación. Sólo
los médicos no lo ignoramos. Y sé bien, por eso,
que cuando hablo o escribo de este tema hay muchos hombres que
se sienten tocados en su llaga viva. A ellos, como siempre, dirijo
estas palabras de claridad y de optimismo.